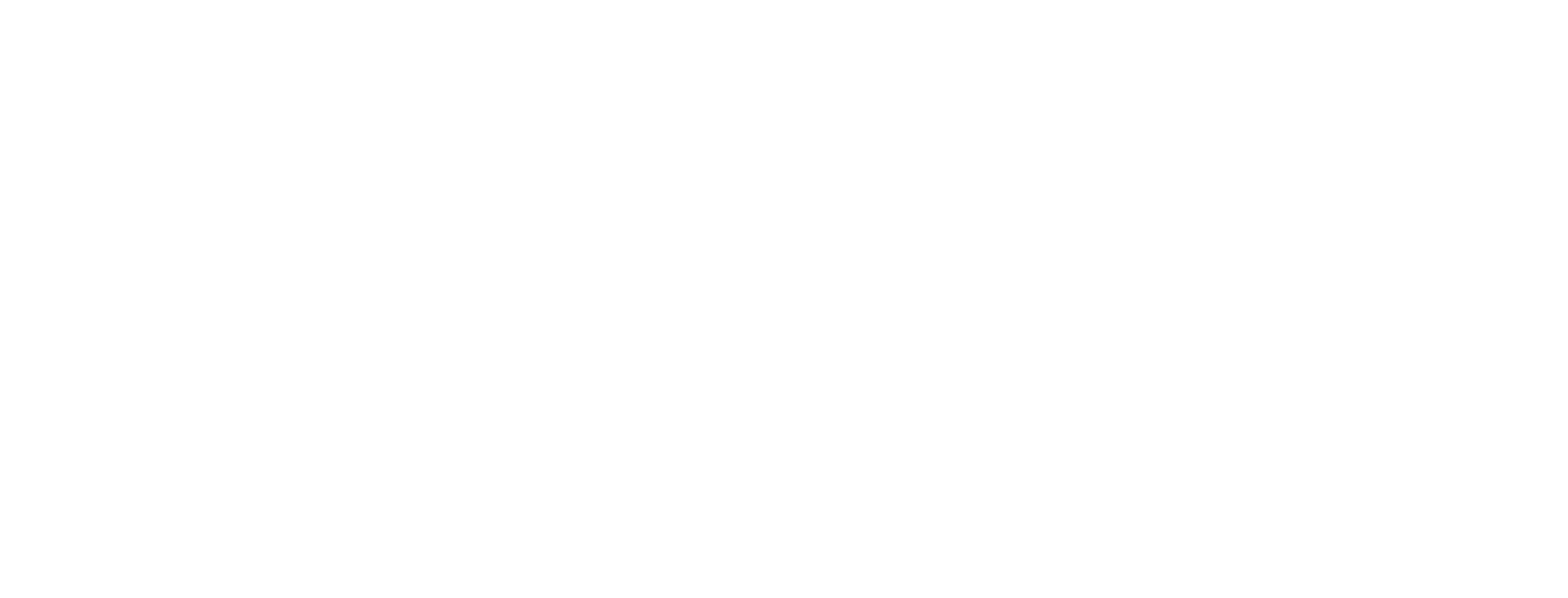El Camino del Buen Vivir: “Aprender haciendo, cambio de hábitos”. Por el Día Mundial del planeta, y el del Medio Ambiente y el cuidado de los ríos, es el título de la actividad lúdica, artística y pedagógica, que defensores/as del Río Lurín de Lima, parte de la Red Nacional de Defensores/as de Ríos y Territorios desarrollaron con niños, niñas y adolescentes del Colegio Dora Mayer del popular distrito de La Victoria en Lima.
La actividad fue planteada por el docente de arte del colegio, Mario Rivas y facilitada por los promotores culturales Ana Sofia Pinedo y Giampierre Guzmán, joven de la Red ComunArte, quienes estuvieron a cargo de los juegos, trabajos en grupo, registro y apoyo logístico; y contó con el apoyo de Forum Solidaridad Perú e International Rivers, que tiene el compromiso de acompañamiento a la Red de Defensores/as y este año 2023 conmemora sus 30 años en la opción por la vida, junto a los pueblos del Perú. Les dejamos aquí una nota informe enviada por César Mejía.
El objetivo de la actividad fue lograr que los niños, niñas y adolescentes se acercaran a la experiencia de recuperar saberes ancestrales y vincularse con la tierra como Madre Tierra, lo que les permite reflexionar, comprender y comprometerse la protección de la Madre Tierra, la Madre Agua, los derechos de los pueblos originarios (al reconocerse como hijos e hijas de migrantes en la urbe) la lucha por una sociedad justa y de paz, y una vida digna para todos y todas.
También explorar con ellos/as la dimensión social del camino del Buen Vivir y su relación de unicidad con la dimensión ecológica, hacer una lectura crítica del sistema de vida actual y reorientar hábitos y actitudes de vida personal y social. Visualizando, para ello, los primeros pasos necesarios para emprender el camino del buen vivir descrito en la Guía de Buen Vivir Urbano, elaborado de forma conjunta entre los NNAJ de Arena y Esteras, Manthoc y la REDINJUV Perú.
Breve Contexto socio – territorial:
La zona tiene alta densidad demográfica, una permanente congestión vehicular y problemas asociados a la alteración ambiental originados por el paradigma de sociedad moderna que limita todo vínculo con la natural, lo sagrado y lo comunitario.
El colegio particular Dora Mayer fue creado en 1966 por una discípula de la educadora Dora Mayer. Hoy el colegio sufre las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria que ha dejado a la población circundante con más precariedad económica y social. A pesar de ello su directora y equipo docente se esfuerzan por ofrecer una educación alternativa y personalizada, ya que además cuenta con alta densidad de estudiantes neurodivergentes.
Por ello el docente de arte Mario Soto, plantea este taller con el entusiasmo de aperturar un espacio vivencial de aprendizaje para una educación ambiental que recupere la cosmovisión de los pueblos originarios andino-amazónicos.
Apertura Ritual:
El taller se realizó con 19 niños y niñas de primaria hasta segundo de secundaria. Participaron también la directora, siete docentes y la señora Mónica, abuelita de uno de los estudiantes, quien vino a dar su testimonio de vida, involucrándose de forma muy activa en el taller.
Se dio inicio con un ritual en que cada estudiante compartió dos frutas y dos flores como ofrenda en la mesa ceremonial a la Pachamama y Yacumama. El espacio sirvió para compartir el mensaje de los pueblos originarios y hacer notar que todos y todas venimos de culturas ricas en esta tradición que aún pervive en nuestras ciudades. Dos estudiantes repartieron el agua florida y las hojas de coca y se les explicó la importancia de estos elementos para la reconexión con la Madre Tierra y la Madre Agua. También el significado de las flores y las frutas, como aquello que viene de la tierra.
Luego cada estudiante puso su quintu de coca en la mesa con su aliento de vida, motivándoles a reconocerla como un ser vivo.
Recuperación de Saberes de la Abuelita Mónica: De inmediato se invitó a la señora Mónica, abuelita de Sebastián a contar su experiencia de niña. Esta fue muy significativa ya que narró como pasó su infancia en el campamento minero de Marcona, donde todo era pedregoso y desolado. A falta de médicos las madres curaban a sus hijos e hijas con plantas. Explicó cómo usaban los emplastos con grasa caliente de gallina para que los niños no se orinen en la cama o pasaban huevo a los bebes con susto. También relató como sembraron huertas donde crecieron tomates, habas, papayas y otras hortalizas y frutas. Esto cambió mucho el ambiente del campamento minero. Agregó también que su madre usaba batanes de piedra para moles los alimentos y hacer una deliciosa papa a la huancaína, pues antes no había electrodomésticos como hoy. Finalmente mencionó que antes vivían con mucha solidaridad compartiendo con alegría. Un detalle que llamó la atención a las NNA fu al referirse a las hermosas noches estrelladas, lo cual contrasta con el cielo
nocturno de hoy en que no se aprecian las estrellas.
Producción de contenidos en grupo:
Luego de unas breves dinámicas de activación física y organización en grupo se entregaron papelógrafos y materiales bajo la indicación de dibujar cómo se vivía antes según lo narrado por la abuelita y como se vive hoy a partir de sus experiencias de vida. Se pasó a las exposiciones de cada grupo y se observó que los NNA son conscientes de que hoy están muy influenciados por los aparatos y esto no permite el vinculo con la tierra y las relaciones con los vecinos.
Aprendizaje Vivencial: La trenza, tejido de vida:
Como actividad significativa se entregaron lanas de colores organizadas en tres tiras y se indicó que con el apoyo de su compañero o compañera cada estudiante tejía una pulsera y se la regalaba a quien le había ayudado como acto de desprendimiento y agradecimiento.
Se pudo observar una notoria diferencia entre niñas y niños. Estos últimos presentaban muchas dificultades para realizar la trenza. Sin embargo, las compañeras los apoyaron y también la abuelita invitada. Se aprecia entonces como promover la solidaridad como aspecto natural en la vida escolar.
También esta actividad sirvió para motivar el diálogo reflexivo sobre lo que significa SER un Tejido de Vida desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios.
Evaluación lúdica participativa:
Con la silueta de una niña en los papelógrafos, donde figuraban los tres ejes de la evaluación: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? Y ¿A qué me comprometo? Se pidió a cada estudiante a escribir sus respuestas en tarjetas de colores y ubicarlas de acuerdo a la silueta.
Se abrió un círculo en donde de forma voluntaria pudieron verbalizar sus sentires.
Se cerró la sesión con un abrazo de chacana o de corazón a corazón.
Conclusiones y aprendizajes
- Mucho entusiasmo de parte de la directora y algunos docentes del plantel por incluir la educación ambiental con enfoque desde la cosmovisión de los pueblos originarios
- La participación de la abuelita fue muy significativa para la comprensión del tema por parte de las y los niños y niñas
- El alumnado se mostró curioso y motivado, sin embargo, se nota un desface generacional respecto a las practicas vinculadas a la tierra, los oficios o los saberes comunitarios
- La presencia de varios estudiantes neurodivergentes no fue impedimento para el taller, muy por el contrario, esto refuerza la metodología de la Guía de Buen Vivir Urbano
- Se valida aún más la Guía de Buen Vivir Urbano como herramienta educativa amigable con los y las NNAJ que habitan las ciudades para la comprensión de los temas que recuperan el vínculo armonioso y sagrado con la Madre Tierra, la Madre Agua y la naturaleza como ser vivo.